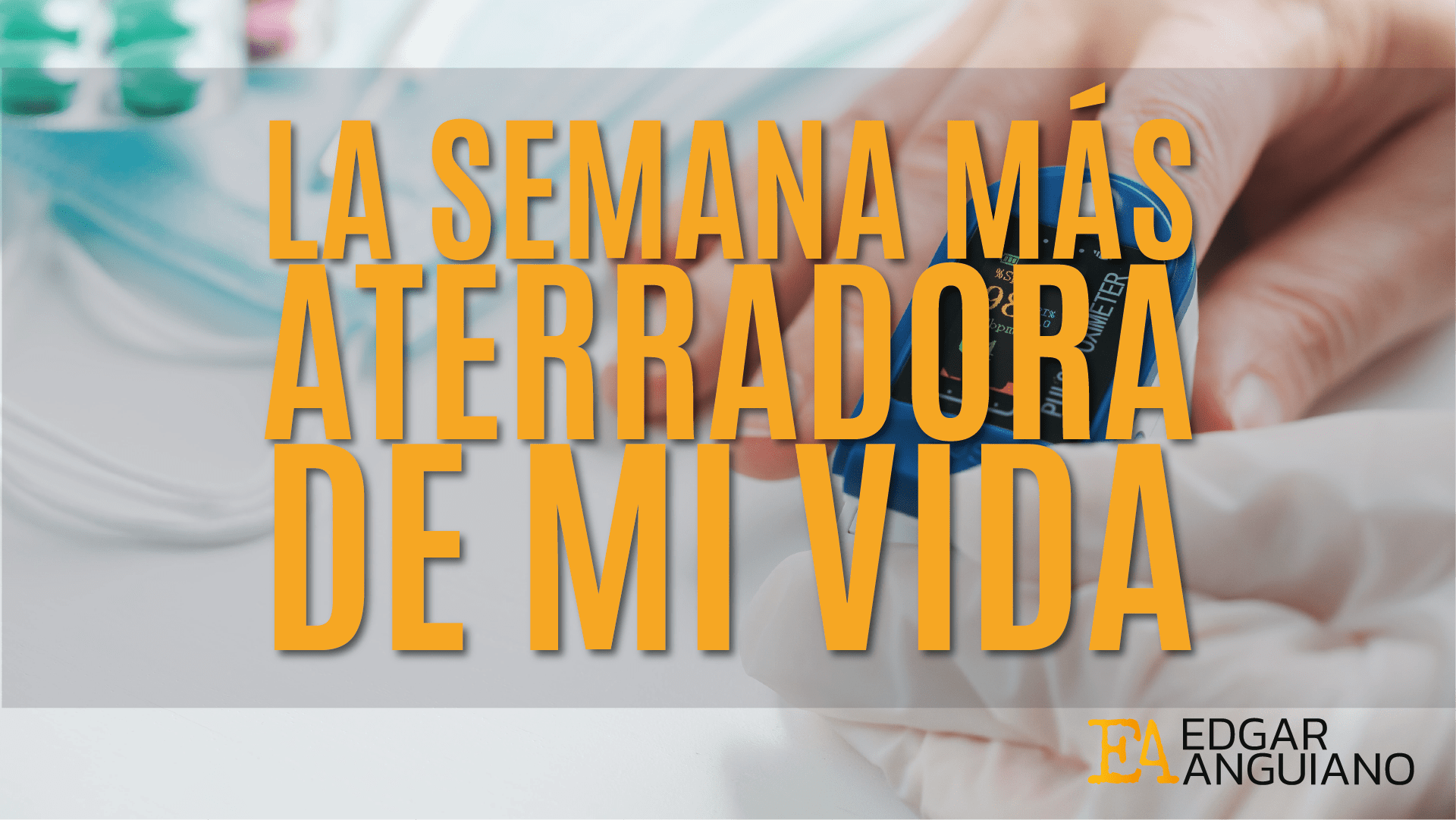La semana más aterradora de mi vida
Empezó con mi hijo declinando una invitación a acompañarme a desayunar diciendo:
-No puedo pa’, tengo gripe porque dormí con el ventilador de frente.
Nunca nos imaginamos lo que vendría en los días posteriores.
Al día siguiente recibí de su parte la noticia que nadie quiere recibir:
-Fui a hacerme la prueba y salió positiva.
Una carga de ladrillos se habría sentido ligera comparada con la noticia. En un segundo, todos los peores escenarios cruzaron por mi cabeza y las emociones se agolparon en mi mente; de tal forma que me impidieron pensar en otra cosa. ¿Qué hacer? ¿Qué decir? ¿Cómo reaccionar? Nadie está preparado para algo así.
Poco rato después, un comentario me enfureció hasta las lágrimas:
-Pa’ tarde o temprano tenía que pasar.
-¡No!
Fue mi respuesta, no tenía porqué pasar, no tenías por qué arriesgarte, no tenías por qué poner en peligro tu vida y la de tu madre que vive bajo el mismo techo que tú por lo que tú consideras una inevitabilidad que en realidad: se trata de imprudencia. Justo dos días antes de recibir su vacuna el virus le había pescado con la guardia baja y de forma ingenuamente optimista se preparaba para lo que venía. Después de todo ¿qué tanto podría ser? Si en ese momento hubiera tenido siquiera una pequeña visión de lo que se avecinaba, ese optimismo se habría convertido en terror.
Primero fue la fiebre: fiebre alta que no le permitió dormir por días, que le obligó a entrar a la regadera en incontables ocasiones, que le hizo llorar tras el cristal de una puerta corrediza por no poder tocar a su madre, que le hizo sentirse vulnerable al no poder tener a alguien cerca; al no poder ser confortado más allá de una voz a la distancia que le hizo consciente de su propia fragilidad.
Luego, la neumonía que con cada acceso de tos le hacía sentir que moría; que le robaba el aire y que le hacía delirar. Que le hacía olvidarse de dónde estaba y que le llenaba de terror, que nos obligó a su madre y a mi a ser espectadores de los momentos más terribles en la vida de nuestro hijo y que se repitieron en innumerables ocasiones. Que nos forzó a recordarle cosas básicas como: ¿Qué día es hoy? ¿Dónde estás? ¿Cómo te llamas? Para tratar de ubicarle en la realidad; que le hizo dependiente de un tanque de oxígeno para seguir viviendo.
Luego el cansancio, la extenuación propia y de quienes estuvimos a su lado. La privación del sueño que hizo todos los días iguales, que nos hacía contar las horas hasta la siguiente crisis o el siguiente tanque de oxígeno. Que nos provocó las peores pesadillas; que nos hizo tener que retirarnos a llorar a otro lado para impedir que nos viera y se sintiera peor; que nos hizo recordar nuestros propios temores y nos hizo rogar porque esto terminara bien.
Luego vino la culpa, el saber que todo se pudo evitar, que le hizo evaluar cada decisión; que le llenó de arrepentimiento sobre casi cosa hecha en su vida. Días largos, noches eternas que entre cansancio y delirio nos atrapaban y amenazaban con no soltarnos nunca.
Luego, de muy poco a muy poco: empezó a asomarse la esperanza; el distanciamiento entre las crisis; el paulatino regreso del gusto; el anhelo de la siguiente consulta médica que, le daría las buenas noticias. La liberación fue recibida con gozo. Continuar con el medicamento, seguir con el oxígeno unos días más. Tomar las cosas con calma, olvidarse del trabajo y concentrarse en la recuperación. Sí, se extendió aquello unos días más, pero el final llegó y lo recibimos con gran alegría.
Es un hecho: existen muchos que seguirán diciendo que el virus no es real. Que la enfermedad que tuvo a mi hijo al borde de la muerte fue ocasionada por otras causas, que es una exageración.
Deseo de corazón que nunca nadie tenga que experimentar jamás lo que vivimos. Porque, aunque hemos salido victoriosos, la batalla fue ardua, extenuante, triste. Nadie puede experimentar en alguien más lo que una enfermedad así provoca. Nuestra experiencia aquí compartida: intenta, tal vez sin éxito, evitarles un dolor inmenso.
En el camino nunca estuvimos solos, el médico familiar que le conoce desde los 3 años fue instrumento vital para su recuperación. Los familiares que nos acompañaron a lo largo del camino, los amigos que tuvieron una palabra de aliento; y Dios que nos dio la fortaleza para resistir la tormenta y puso a nuestro alcance los recursos para poder llegar a buen puerto.
El proceso no ha terminado: existen secuelas físicas y psicológicas para él y para nosotros. Pero tenemos el inmenso regalo de una nueva oportunidad para enmendar el camino, para saborear cada momento; para recordar que nos amamos por encima de diferencias personales.
Una enseñanza grande nos queda, y fue a través labios del médico que se ha quedado grabada para siempre:
-No sobrevivas ¡Vive!